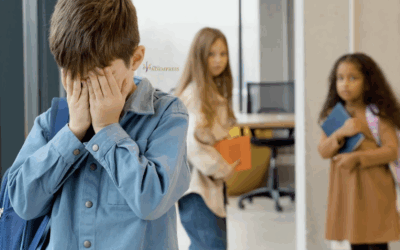Cuando la convivencia se resquebraja: claves desde la Psicología para prevenir la escalada del conflicto social
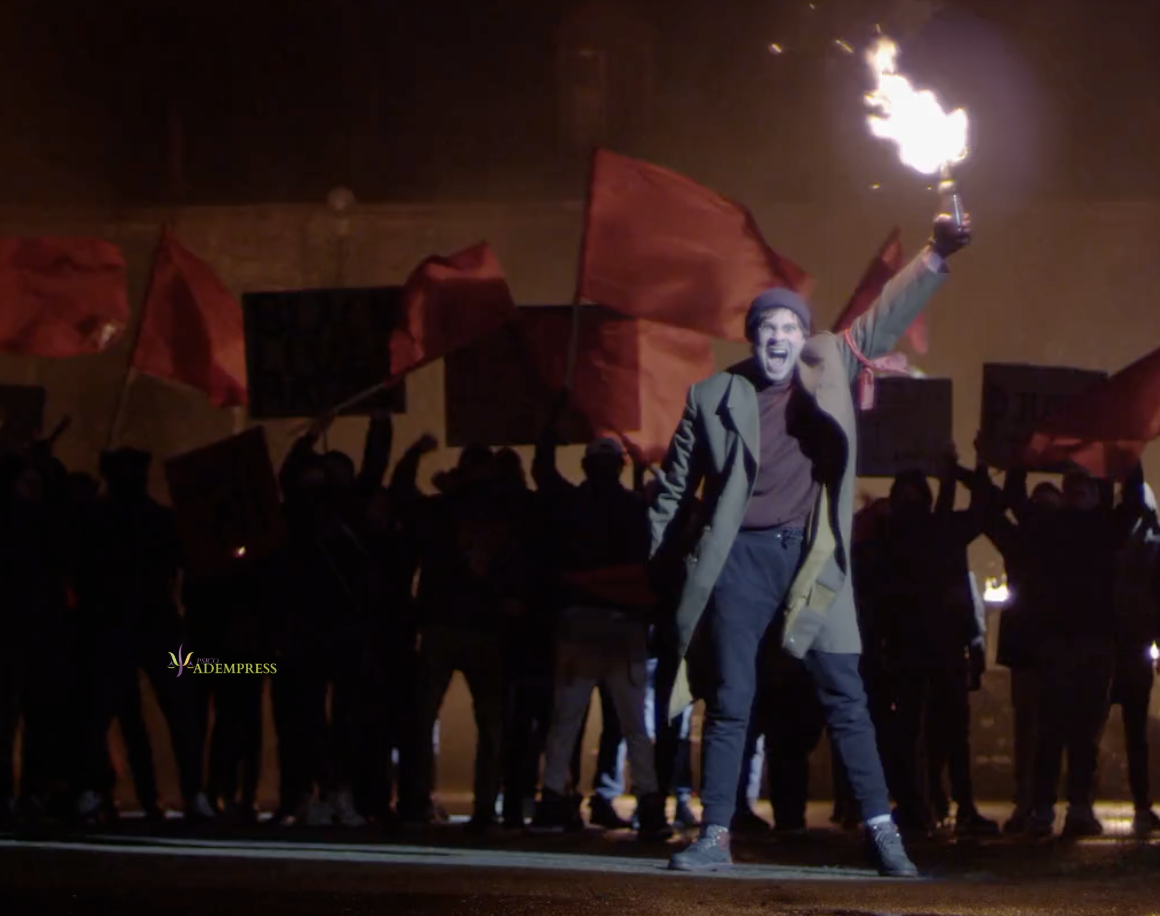
En los últimos años, diversos contextos sociales han mostrado lo vulnerables que pueden ser los lazos comunitarios cuando surgen situaciones de tensión.
Un hecho puntual, una agresión, una disputa entre grupos o la circulación de rumores pueden, en determinadas circunstancias, detonar una cadena de reacciones que desembocan en enfrentamientos, miedo generalizado y deterioro de la convivencia.
Desde la Psicología de la Intervención Social, es fundamental ofrecer herramientas para comprender por qué estos procesos se producen y, sobre todo, cómo pueden prevenirse.
La ciencia de la Psicología, lejos de limitarse a describir comportamientos, puede y debe contribuir a la construcción de sociedades más cohesionadas, justas y resilientes.
¿Por qué escalan los conflictos? Comprendiendo los mecanismos sociales y psicológicos
Cuando se produce un suceso violento o perturbador, la primera reacción social suele ser de rechazo y condena. Sin embargo, en ocasiones, esa respuesta inicial da paso a dinámicas mucho más complejas.
A menudo, emerge lo que se conoce como categorización social, un proceso cognitivo básico por el cual agrupamos a las personas en categorías (“nosotros” y “ellos”) que pueden llevar a la formación de estereotipos y prejuicios.
Este mecanismo, aunque forma parte del funcionamiento normal del pensamiento humano, puede convertirse en un factor de riesgo cuando se utiliza para atribuir una acción individual a todo un colectivo.
Así, un acto concreto, como una agresión, puede interpretarse erróneamente como representativo del grupo al que pertenece quien lo ha cometido, generando generalizaciones injustas que alimentan la hostilidad y el rechazo.
Esta lógica del “nosotros contra ellos” puede verse amplificada por discursos polarizantes, rumores sin contrastar o contenidos manipuladores que circulan rápidamente en redes sociales y medios de comunicación.
En estos entornos, las emociones intensas como el miedo, la ira o la indignación moral se expanden con facilidad, dificultando el pensamiento crítico y facilitando la aparición de actitudes radicalizadas.
En estos escenarios, el conflicto deja de estar centrado en un hecho concreto y se transforma en una confrontación identitaria, donde lo que está en juego no es solo la seguridad o la justicia, sino la pertenencia, la cultura o la idea de comunidad.
Y es precisamente ahí donde la Psicología tiene mucho que aportar.

Claves para reconstruir la convivencia y prevenir la violencia
Afrontar estas dinámicas requiere una intervención coordinada, que combine la acción institucional con la participación ciudadana. A continuación, se presentan algunas estrategias fundamentales desde la Psicología de la Intervención Social:
Combatir la desinformación es una tarea colectiva. En situaciones sensibles, es crucial que la ciudadanía se informe a través de fuentes oficiales y contrastadas, y que evite compartir contenidos no verificados.
Además, es importante ejercer una mirada crítica sobre los discursos que tienden a simplificar la realidad o a culpar colectivamente a determinados grupos.
La denuncia activa de los discursos de odio, tanto en espacios públicos como en entornos digitales, es una herramienta clave para frenar su expansión y evitar que se normalicen.
La creación de espacios seguros donde las personas puedan compartir vivencias, expresar temores y construir una narrativa común es una de las formas más eficaces de prevenir la escalada del conflicto.
El contacto positivo entre grupos distintos, en condiciones de igualdad y respeto, contribuye a reducir los prejuicios y a generar lazos de confianza.
Las instituciones, junto con entidades sociales, tienen la responsabilidad de facilitar estos espacios y de apoyar iniciativas comunitarias que promuevan la colaboración y el entendimiento mutuo.
Los conflictos sociales no deben tratarse únicamente desde el ámbito de la seguridad o el orden público. Es necesario incorporar a profesionales de la intervención social y comunitaria, capaces de detectar señales de alerta, mediar entre partes enfrentadas y acompañar procesos de reparación colectiva.
Además, es importante reconocer el papel preventivo de políticas públicas que promuevan la inclusión, la equidad y el acceso a derechos.
Una comunidad cohesionada no se construye únicamente desde la respuesta a las crisis, sino desde el fortalecimiento de sus vínculos cotidianos.
Los medios de comunicación también tienen un rol esencial en la gestión de los conflictos. La elección del enfoque, del lenguaje y de las fuentes puede contribuir a calmar los ánimos o, por el contrario, a exacerbar la tensión.
Por ello, es necesario insistir en un periodismo riguroso, ético y comprometido con la convivencia, que no ceda al sensacionalismo ni a la espectacularización de la violencia.

Los conflictos sociales no aparecen de forma espontánea ni se resuelven con medidas aisladas. Su origen y su evolución están profundamente ligados a cómo nos relacionamos, cómo pensamos al “otro” y cómo enfrentamos nuestras diferencias.
La buena noticia es que también pueden prevenirse y resolverse si actuamos desde la reflexión, la cooperación y el respeto mutuo.
La Psicología de la Intervención Social nos recuerda que cada persona, institución y comunidad tiene un papel en la protección de la convivencia.
Apostar por la evidencia científica, la escucha activa y la solidaridad no es solo una opción ética, sino también la mejor garantía para construir sociedades más fuertes, inclusivas y preparadas para afrontar los desafíos del presente y del futuro.
Fuente: SEPIS, Sociedad Española de Psicología de la Intervención Social.![]()
También podría interesarte:
Mediación, un tratamiento eficaz probado.